Aunque cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de la
salud mental, los prejuicios, la falta de información y los altos costos de atención siguen alejando a miles de peruanos de los servicios psicológicos. Para la especialista Sheyla Sanez Ramírez, pedir ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía en una sociedad que aún teme ser juzgada.
El acceso a la atención psicológica en el país sigue siendo limitado. Según la especialista, alrededor del 90 % de las personas con trastornos mentales no acuden a un profesional, ya sea por desconocimiento, estigmas o motivos económicos. En los colegios públicos, por ejemplo, solo hay un psicólogo por cada 3,600 estudiantes.
En el Día Mundial de la Salud Mental, la psicóloga de neurodesarrollo y directora del Centro de Terapias MiTerap indica que este déficit en la atención de pacientes se agrava por una creencia cultural muy arraigada: que acudir al psicólogo es un signo de debilidad o de locura.
"Pedir ayuda no significa debilidad, sino una madurez emocional", explica. "Ir al psicólogo es una forma de cuidarte; no de rendirte, no de que hayan etiquetas. Es importante también elegir un profesional de confianza. [...] Busquemos psicólogos que estén colegiados, habilitados, con experiencia".
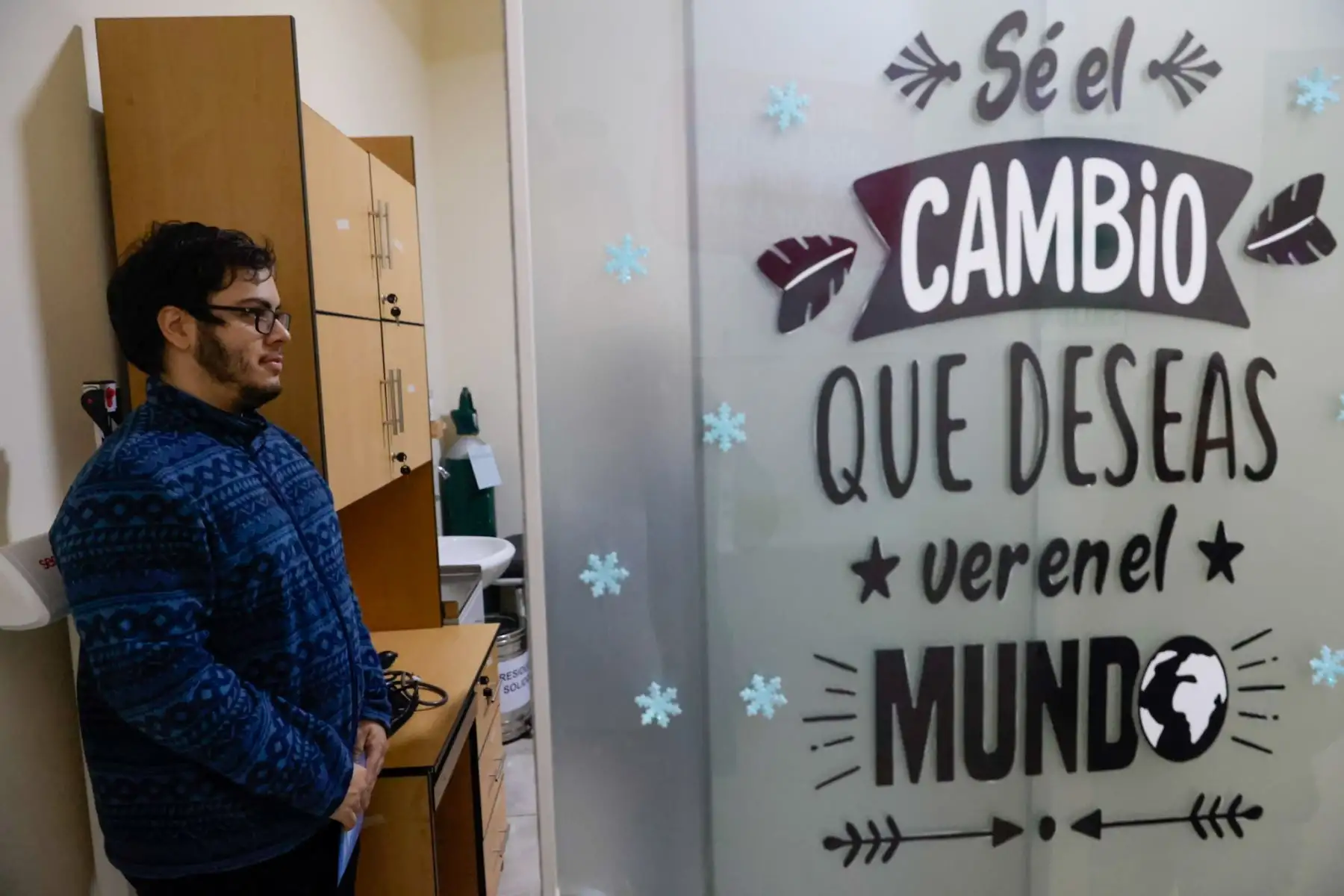
Más que escuchar y aconsejar...
Sanez señala que aún existe una gran desinformación sobre el trabajo psicológico. Muchos pacientes creen que se trata solo de conversar o recibir consejos, cuando en realidad es un proceso profesional basado en evidencia científica.
"Aún existe desconocimiento sobre qué hace un psicólogo y cómo puede ayudar. Lamentablemente, muchos creen que yendo al psicólogo yo tengo que hablar y el psicólogo me va a escuchar y me va a aconsejar, pero no es así", aclara.
El tratamiento psicológico tiene mucha evidencia, enfatiza. "Estamos formados para poder hacer intervenciones basadas en evidencia, en resultados, donde no solamente es un tema de escuchar y aconsejar, sino también de guiar, de empoderar, de enseñar habilidades", ilustra la especialista. "Muchas personas necesitan apoyo en salud mental. También, en algunos casos, necesitan apoyo en psiquiatría, de la mano en neurología", añade.
Interrumpir proceso puede hacer retroceder avances
Otro problema frecuente es la falta de continuidad en las terapias. Algunas familias acuden solo a una o dos sesiones y abandonan el proceso, ya sea por razones económicas o por falta de organización. "El proceso toma tiempo. Cada sesión construye sobre la anterior sesión que se ha ido trabajando. Interrumpir el proceso puede hacer retroceder los avances", resalta la psicóloga.
"La confianza con el terapeuta es clave y esto se fortalece con el tiempo. Solo cuando la persona se siente en un espacio seguro, puede abrirse realmente y trabajar temas profundos", precisa la licenciada Sanez.
"El cerebro necesita repetición y práctica. Las estrategias que se aprenden en terapia deben ser aplicadas y reforzadas; y esto requiere seguimiento también de los colegas. Los avances a veces pueden ser sutiles, a veces el cambio no se nota al inicio; pero poco a poco la persona empieza a reaccionar distinto, dormir mejor, manejar mejor sus emociones, afrontar mejor sus situaciones".
A los estigmas se suman los factores económicos. La atención privada resultar costosa para la mayoría de familias y la oferta pública sigue siendo insuficiente, especialmente en zonas rurales. También persisten las barreras culturales.
En muchos hogares se evita hablar de emociones o se asume que pedir ayuda es innecesario. "Durante años se ha asociado el psicólogo con estar locos o no poder solos. [...] Lamentablemente se está normalizando el sufrimiento. Culturalmente hemos aprendido a aguantar, a restar la importancia al malestar, al estrés", precisa Sanez.
Romper el silencio
La especialista resalta que el cambio debe empezar en el hogar y en las escuelas. Validar las emociones, permitir que los niños expresen lo que sienten sin ser juzgados y enseñarles a pedir ayuda son pasos esenciales.
"En casa, los padres y los cuidadores pueden enseñar a validar las emociones. Permitir que los niños digan libremente estoy triste o tengo miedo, sin juzgarlo. Porque hoy en día aprendemos que los niños no lloran. No queremos que los niños estén tristes. [...] Cuando los padres enseñan a sus hijos a hablar de lo que sienten, también estamos construyendo adultos emocionalmente sanos", afirma.
En los colegios, propone fortalecer la educación socioemocional y capacitar a los docentes para detectar señales de alerta. "Formar a los docentes para detectar señales de alarma y brindar primeros apoyos emocionales. Promover ambientes escolares donde se valore la empatía, el escuche y el respeto por la diferencia", dice.
Añade que también es importante fomentar un aula emocionalmente segura en la comunidad, hablando del tema en medios, campañas, espacios públicos para romper el estigma. "Fomentando programas también gratuitos o accesibles de orientación psicológica, como lo que estamos haciendo ahora".
Para Sanez, hablar abiertamente de salud mental también implica una responsabilidad colectiva. "Los medios de comunicación, las instituciones y las familias cumplen un papel clave para romper el estigma y normalizar la atención psicológica".
Más en Andina:
(FIN) ICI-JMP/RRC
Publicado: 10/10/2025