El Perú es el centro de origen de la yuca, tubérculo que se cultiva desde hace 7,000 a 9,000 años antes de Cristo y que gracias a sus importantes atributos nutricionales es considerado esencial para combatir la anemia y la desnutrición, así como fortalecer la seguridad alimentaria, la identidad cultural y la resiliencia climática de las comunidades en todo el país.
Así lo sostuvo Dennis Del Castillo Torres, responsable del Programa Bosques y Manejo de Cultivos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), que colaboró en la investigación desarrollada por el Ministerio del Ambiente (Minam) denominada Línea de base de la diversidad de la yuca peruana con fines de bioseguridad que se ha publicado como libro y que representa un hito significativo en los esfuerzos del Estado peruano por fortalecer la conservación y el uso responsable de los recursos genéticos del país.
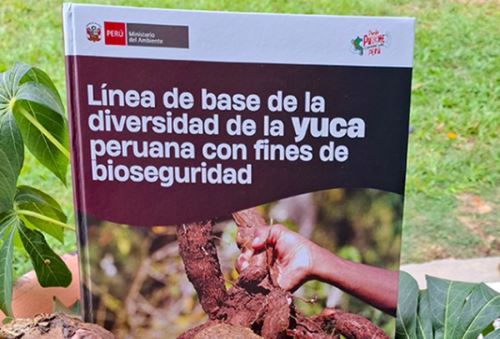
“La yuca es uno de los cultivos más antiguos de América y tiene origen peruano. Se cultiva entre los 7,000 y 9,000 años a. C., con orígenes en la cuenca amazónica, especialmente en los ríos Napo y Putumayo. Su presencia está documentada en Huarmey (Áncash) y restos arqueológicos de la cultura Caral (2000 a. C.) ya registraban su uso, y también está presente en ceramios tumbas y vestigios de civilizaciones preíncas como Paracas, Chavín y Mochica", anotó.
Agregó que, a partir de su aparición y domesticación ancestral en Perú, el cultivo de yuca (Manihot esculenta) se expandió a países vecinos como Brasil y al continente africano, donde es uno de los principales alimentos consumidos por su población.
Línea de tiempo de la investigación
En 2018, el Minam inició el proceso para identificar las zonas donde se realizaría el estudio acerca de la yuca en el país. Para ello, se usaron herramientas técnicas que permitieron seleccionar distritos con mayor probabilidad de encontrar variedades de yuca cultivada y silvestre, considerando factores como acceso por carretera, producción, y distribución de especies. Luego, se recogió el saber de más de 500 agricultores y agricultoras a través de encuestas y grupos focales.

Gracias al análisis de la información recabada se identificaron 237 distritos en 58 provincias de 15 departamentos del Perú (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali) donde crece la yuca (Manihot esculenta) y sus parientes silvestres (Manihot brachyloba, Manihot peruviana, Manihot anómala subsp. pavoniana y Manihot leptophylla).
El 17 de julio de 2019 se firmó un contrato para realizar el estudio de esta línea de base, el cual tuvo una duración de 510 días. El informe final se entregó en diciembre de 2020. Desde entonces, se realizaron diversas coordinaciones para convertir ese estudio técnico en una publicación accesible para distintos públicos.
Como resultado, se cuenta actualmente con el documento final titulado Línea de base de la diversidad de la yuca peruana con fines de bioseguridad, que compila el trabajo desarrollado entre 2019 y 2024.
150 variedades identificadas
Del Castillo Torres dio a conocer, en entrevista con la Agencia de Noticias Andina, que en este estudio se identificaron 150 variedades de yuca, de las cuales unas 10 variedades se consumen actualmente, sobre todo en las zonas rurales de los departamentos amazónicos.

“Se identificaron diversas variedades de yuca cultivada (Manihot esculenta) y cuatro especies silvestres (Manihot brachyloba, Manihot peruviana, Manihot anómala subsp. pavoniana y Manihot leptophylla), algunas con valor medicinal para los pueblos originarios. La yuca destaca como alimento clave y fuente de ingresos en comunidades amazónicas y altoandinas”, manifestó.
El científico relievó que estas variedades de yuca destacan, además de su notable aporte nutricional, por sus diferentes periodos de cosecha. “Hay tipos de yuca que se cosechan a los tres meses, otros a los nueve meses y otros al año. Incluso, hay yucas que no producen raíces y son todo hojas. Esto evidencia la enorme diversidad de este cultivo de origen peruano”, enfatizó.
Propiedades nutricionales de la yuca
Del Castillo Torres resaltó que la yuca es una excelente fuente de carbohidratos y de vitaminas A y del complejo B, así como minerales entre los que destaca el hierro, fundamental en la prevención y combate efectivo contra la anemia y la desnutrición.
Estos atributos no solo están presentes en la raíz de la yuca, sino también en sus hojas, que son como una “espinaca amazónica” por su aporte de hierro y otros nutrientes, subrayó el investigador del IIAP.

“La hoja de yuca es una parte de la planta que acumula mayor cantidad de proteínas y de hierro, y en el Perú todavía no se está aprovechando como sí sucede, por ejemplo, en países del África donde se consume con frecuencia en diversas preparaciones gastronómicas. Yo viví en ese continente durante diez años y allí se consume la hoja de yuca tierna cocinada y aderezada de distintas maneras como si se tratase de una espinaca. En Perú la hoja de yuca se consumía antes en San Martín y actualmente solo se consume en las comunidades indígenas de Loreto”, manifestó.
En ese sentido, señaló que existe una gran tarea por delante para educar a la población, sobre todo en las zonas urbanas y en aquellas regiones con mayor incidencia de casos de anemia y desnutrición, sobre la importancia de incluir en la dieta frecuente el consumo de yuca no solo de la raíz sino también de sus nutritivas hojas.
¿Cómo eliminar el ácido cianhídrico presente en la yuca?
El investigador del IIAP sostuvo que la yuca debe consumirse siempre después de haberla hervido o cocido para eliminar el riesgo de intoxicación e incluso la muerte por asfixia provocada por la presencia de ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno (HCN) en este vegetal. Este es un compuesto químico altamente tóxico que, si se consume en grandes cantidades, puede causar la muerte por asfixia al interferir con la capacidad del cuerpo para usar el oxígeno en sus células y tejidos.
Sin embargo, precisó que el ácido cianhídrico se volatiliza a temperaturas por encima de 70 grados Celsius. Por ello, hervir o cocinar la yuca antes de consumirla es esencial para evitar el efecto nocivo de este compuesto químico venenoso. Aunque está presente en toda la planta, la concentración siempre es mayor en la cáscara, por lo que se evita consumirla incluso si ha sido hervida. Pero es posible aprovecharla debidamente procesada y desintoxicada como alimento para animales de crianza.
Adaptación al cambio climático
Del Castillo Torres afirmó que, a partir del estudio sobre la línea de base de la diversidad de la yuca peruana se podrá seguir investigando, identificando y seleccionando variedades que permitan afrontar el cambio climático.
En tal sentido, consideró que, en lugar de apostar por una agricultura masiva de yuca, hay que apoyar a los agricultores que cultivan en pequeñas parcelas para mantener la biodiversidad y una mejor adaptación al cambio climático. “Las comunidades amazónicas siembran yuca en terrenos no inundados y tienen disponibilidad de este cultivo todo el año”, dijo.
Factor de identidad cultural
El científico del IIAP resaltó también que el estudio reconoce las prácticas agrícolas tradicionales y la sabiduría cultural que rodea a la yuca como alimento, medicina y símbolo ritual.

“Para muchas comunidades peruanas, sobre todo amazónicas, la yuca es como la papa, el principal alimento de la población. Su continuidad hasta hoy demuestra una conexión histórica profunda entre la biodiversidad y la cultura peruana”, comentó.
Uso sostenible de los recursos genéticos
El estudio Línea de base de la diversidad de la yuca peruana con fines de biodiversidad fortalece la investigación responsable y el uso sostenible de los recursos genéticos del país, reafirmando el compromiso del Ministerio del Ambiente con la conservación de la biodiversidad y brindando información clave para la toma de decisiones en biotecnología, agricultura y políticas públicas.
El libro fortalece la aplicación de la moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados, OVM (Leyes Nº 29811 y Nº 31111), con evidencia científica y datos de campo que permiten evaluar riesgos y proteger la biodiversidad nativa peruana.
(FIN) LZD/MAO